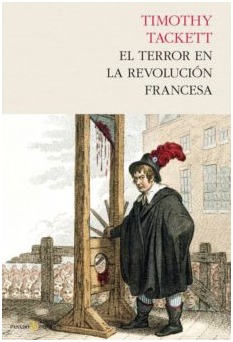
La historia maldiga a los misioneros armados
 “La más extravagante de las ideas que puede anidar en la mente de un político es creer que basta que un pueblo entre a mano armada en un pueblo extranjero para que éste adopte sus leyes y su constitución. Nadie quiere a los misioneros armados, y el primer consejo que da la naturaleza y la prudencia es rechazarlos como enemigo”. Lo proclamaba Robespierre el 2 de enero de 1792, siguiendo la línea de su otro gran discurso antibelicista (el del 18 de diciembre del año anterior). Estamos en el Año IV de la Revolución y la dinámica guerrera la impulsan sobre todo los girondinos. Las Guerras Revolucionarias, al comienzo de defensa pero luego de expansión, serán fatales en la dinámica que se acabará llevando por delante las conquistas democráticas.
“La más extravagante de las ideas que puede anidar en la mente de un político es creer que basta que un pueblo entre a mano armada en un pueblo extranjero para que éste adopte sus leyes y su constitución. Nadie quiere a los misioneros armados, y el primer consejo que da la naturaleza y la prudencia es rechazarlos como enemigo”. Lo proclamaba Robespierre el 2 de enero de 1792, siguiendo la línea de su otro gran discurso antibelicista (el del 18 de diciembre del año anterior). Estamos en el Año IV de la Revolución y la dinámica guerrera la impulsan sobre todo los girondinos. Las Guerras Revolucionarias, al comienzo de defensa pero luego de expansión, serán fatales en la dinámica que se acabará llevando por delante las conquistas democráticas.
Porque los primeros tiempos de la revolución conocieron la eclosión de una enorme democracia municipal, de una participación intensísima, todo ello acorde con la impresionante mutación política que, aun siendo la revolución una monarquía, se experimentó por toda Francia. Los problemas de coordinación existían, aunque la energía ciudadana supo consolidar una Guardia Nacional construida desde la misma hebra local, así como un sistema de autoridades nuevo que, a menudo, entraba en contradicción con los cabecillas locales.
Los estúpidos y doctrinarios decretos sobre el clero -obligación de prometer lealtad- crearon los primeros problemas. Las masacres en las prisiones habituaron a grupos militantes a un clima de impunidad. Pero todo ello se disculpaba ante un miedo justificado. Frente a la revolución se alzaba la amenaza de las potencias reaccionarias, muchas de ellas comandadas por ejércitos de emigrados blancos. El intento de huida del monarca tensó las obsesiones sobre la conspiración interna y el impacto de la traición de Lafayette, y luego, sobre todo, de Dumouriez el héroe de Valmy, demostró que la disensión tocaba de cerca el núcleo de las fuerzas revolucionarias. Para hacerle frente, oleadas de voluntarios mantenían los frentes, sobre todo de París y muchos de clase trabajadora, y conseguían renovar la capacidad militar de la revolución ya fuese bajo la monarquía o la república. La traición del Rey, que asumieron como clara girondinos y montañeses, dio más alas a la sospecha.
Pero fueron las levas en provincias, una vez agotadas las reservas de voluntarios, las que desencadenaron las revueltas: y junto con las levas, los impuestos para mantener los frentes. En el libro se señala de pasada (p. 311): hubo coordinación entre los levantamientos federalistas y de la Vendée y los ataques de los ejércitos extranjeros. Los pueblos no aman los misioneros armados; tampoco el propio pueblo al que se somete a unas exigencias que lo dejan exangüe. El ardor guerrero girondino fue una trampa mortal.
Timothy Tackett nos habla de la personalidad tendente a la sospecha de Robespierre, y no será yo quien objete su diagnóstico: también nos aclara la profundidad democrática de su pensamiento. ¿Bastan la coyuntura y los rasgos de personalidad? Me atrevo con una hipótesis: ¿no es plausible pensar que el terror se encontraba ínsito en los misioneros armados? La lógica de la militarización, de las exigencias que impone, de los individuos que promueve al centro de la política, de los rasgos de personalidad que impulsa nos enseña que la radicalidad se compadece mal con el extremismo y con el ansia redentora. Crueldad de la historia, Robespierre fue el agente de aquello que aborrecía. La historia maldiga a los misioneros armados.
Timoty Tackett, El terror en la revolución francesa, Barcelona, Pasado & Presente, 2021, 514 páginas. Traducción de Cecilia Belza.


